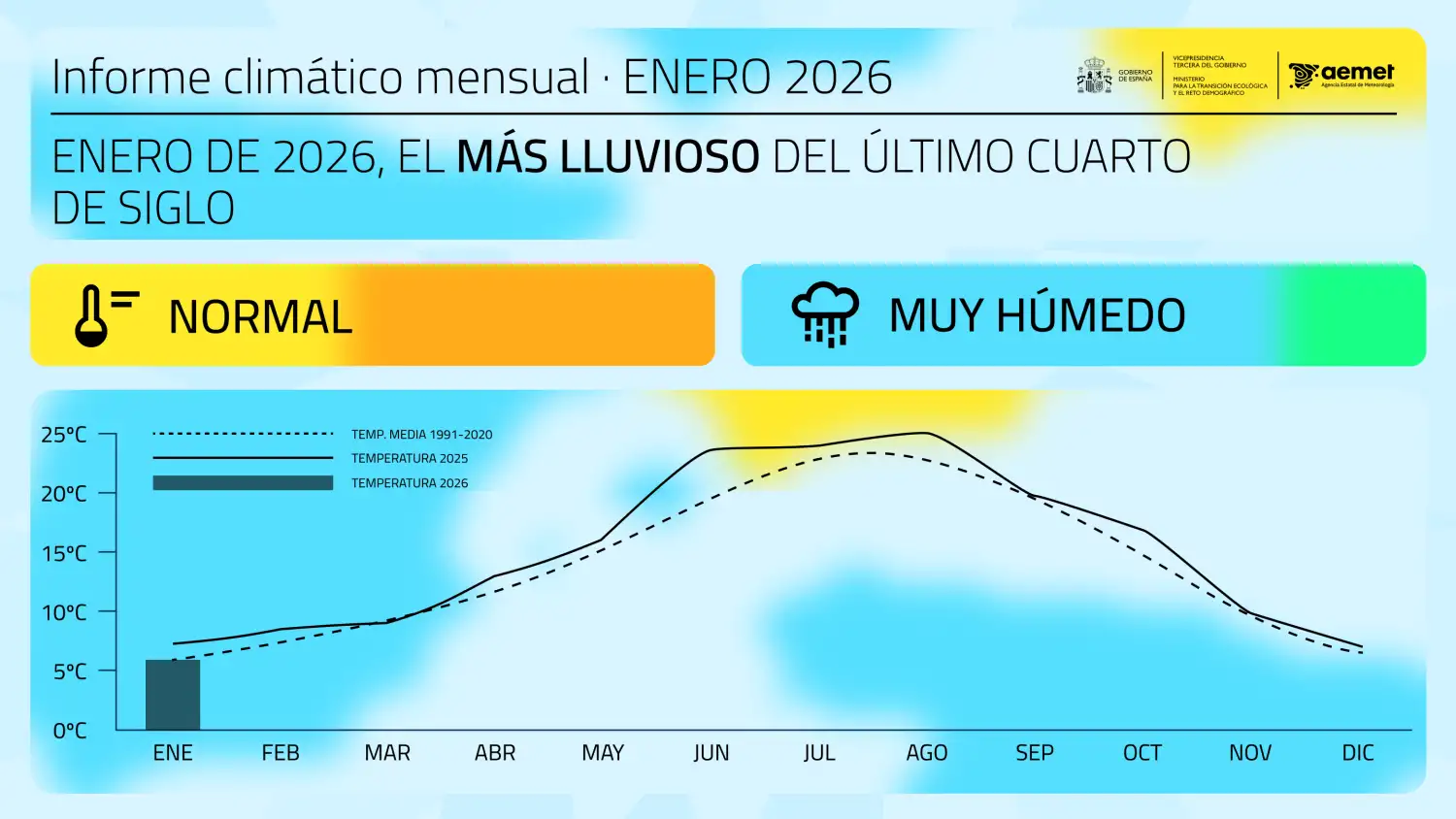La corrupción política en España no necesita sofisticación. Su funcionamiento es tan sencillo como vergonzoso: se amañan concursos públicos para dirigir el dinero del Estado a bolsillos privados previamente elegidos. No hace falta complicarse con tramas secretas. Es una práctica tan habitual, tan extendida, que ya ni sorprende. Es corrupción legalizada, vestida de procedimiento administrativo.
Y no, esto no va solo de José Luis Ábalos, Santos Cerdán o Koldo García. Ellos son nombres útiles para los titulares, pero el problema es mucho más profundo. Pensar que todo se reduce a tres o cuatro personajes es una forma cómoda de no mirar el fondo del pozo. Nadie puede amañar contratos públicos en solitario. Para manipular una licitación hace falta la colaboración de funcionarios que diseñan los pliegos, de técnicos que ajustan los criterios, de asesores que filtran información y de empresarios que pagan por adelantado. Es un ecosistema completo. Y lleva años operando con total impunidad.
Los pasos son de manual. Primero, se redactan pliegos a medida para una empresa concreta: requisitos técnicos imposibles que solo esa compañía cumple, criterios subjetivos que permiten inflar su puntuación, plazos de presentación ajustados para evitar competencia. Luego, se constituye una mesa de contratación que, casualmente, valida cada paso sin levantar la ceja. Por último, se adjudica el contrato con toda la apariencia de legalidad: informes, actas, resoluciones firmadas. Todo limpio en los papeles. Todo sucio en el fondo.
Este mecanismo no es ocasional. Es sistémico. Lo vemos en ministerios, en consejerías, en ayuntamientos grandes y pequeños. Ocurre en la contratación de servicios, en obras públicas, en suministros médicos, en la gestión de residuos, en tecnología, en consultoría. Donde hay dinero público, hay riesgo real de que el contrato ya tenga nombre antes de publicarse.
La clave del problema está en la estructura. El sistema está diseñado para permitir el amaño sin dejar huella evidente. Y cuando hay huellas, no hay consecuencias. Porque los mecanismos de control no funcionan como deberían. Las intervenciones callan, las auditorías llegan tarde, los órganos fiscalizadores no tienen medios o están politizados. Y cuando un escándalo estalla, se sacrifica a un cargo intermedio y se cierra la cortina. La impunidad no es un error, es parte del modelo.
Lo más grave es que, a día de hoy, España no cuenta con una verdadera Ley de Prevención de la Corrupción. No existe un marco legal integral que actúe antes de que el delito ocurra. Las herramientas actuales son insuficientes, fragmentadas, y muchas veces dependen de la voluntad de quienes, precisamente, tienen algo que ocultar. ¿De qué sirve una ley de contratos si puede usarse como escudo en lugar de como control? ¿De qué sirve una oficina antifraude si no tiene independencia ni dientes?
Necesitamos una ley nueva. Pero no cualquier ley. Una ley de prevención real, que detecte riesgos antes de que el daño esté hecho. Una ley que cree organismos verdaderamente independientes, con capacidad de intervenir concursos sospechosos, suspender adjudicaciones, sancionar a funcionarios, inhabilitar empresas corruptoras. Una ley que proteja de verdad al denunciante, que premie la transparencia, que rompa los círculos de favores que hoy operan a plena luz.
Porque no basta con señalar al político de turno. El funcionario que colabora es cómplice. El técnico que puntúa según guion es parte del fraude. El empresario que paga es corruptor. Y mientras no se ataque al conjunto del ecosistema, la podredumbre seguirá activa. Cambiarán los nombres, pero el saqueo continuará.
Cada euro amañado es un euro que falta en sanidad, en educación, en transporte público. Cada contrato amañado es una oportunidad robada a empresas honestas, un golpe a la competencia, una humillación al esfuerzo. Cada amaño consolidado sin castigo es un mensaje claro: robar desde dentro sale rentable.
Los ciudadanos no somos tontos. Sabemos que esta corrupción no se da por accidente. Sabemos que no es cuestión de manzanas podridas, sino de un sistema que protege al árbol entero. Sabemos que mientras no se legisle con seriedad y se actúe con firmeza, todo seguirá igual.
Ya no basta con escándalos mediáticos. Ya no basta con promesas de transparencia. Hace falta una Ley de Prevención de la Corrupción ya. Y hace falta voluntad política real para aplicarla. Lo contrario es seguir permitiendo que los concursos públicos sigan amañándose con total impunidad, mientras se reparten sonrisas en ruedas de prensa.
No se trata solo de castigar. Se trata de cortar el flujo de corrupción desde la raíz. De desmontar una cultura de tolerancia institucional al fraude. De dejar claro que el dinero público no es un botín para repartirse entre amigos. O se actúa, o que no vuelvan a hablarnos de regeneración. Porque lo que está ocurriendo ya no es escandaloso. Es obsceno.
Y si no se hace, el coste no es solo económico. Es político y social. Cada nuevo escándalo alimenta el hastío de los ciudadanos, refuerza su desconfianza en las instituciones, y ensancha la distancia entre la sociedad y el Estado. Así se abre la puerta a populismos impostados que prometen limpieza con gritos y venganza. Pero la raíz del problema seguirá intacta mientras se tolere esta corrupción que muchos ven, muchos usan y muy pocos se atreven a romper.